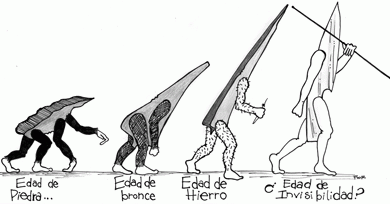Aguas calientes
El cuento que transcribimos mereció el primer premio en la edición 1994 del Concurso Nacional para Jóvenes Narradores “Haroldo Conti” organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el diario Página 12.
Fue un impulso, ese tipo de cosas que se hacen sin pensar. En la boletería de la estación encontré consejo.
—¿Hay aquí algún lugar donde pasar la noche? —pregunté. El hombre me miró. Era indio.
—El Hotel —dijo—. Arriba.
—Es caro —contesté.
—Aguas Calientes, entonces. A dos kilómetros.
—¿Por dónde? —dije. No había camino.
—Por las vías. Tenga cuidado que el tren no se escucha. Lo miré sin entender.
—Por el repique del río —explicó.
Arriba, desde las ruinas, el río parecía apenas un hilo de sal que serpenteaba entre la montaña, pero, lo mismo dejaba oír su voz. Ahora, mientras caminaba sobre la vía —cada paso un durmiente—, el tumulto del agua era como una estampida de toros, un golpe ronco y húmedo que abría la tierra en dos.
La vía seguía el cauce del río. Encajonados los dos entre las montañas, no podía ser de otro modo. Si el río torcía el rumbo, también la vía. En aquellos lugares, yo lo había aprendido, era la piedra la que imponía los rodeos.
Me quitaba de encima la gente, el turismo. Durante esa semana había frecuentado los mercados para escuchar el desorden de las voces que en la transacción peleaban una diferencia de pocos soles y me había enamorado de la música. También anduve por la plaza, los bares, y había hecho amigos entre los europeos que en ese momento de su viaje recalaban en el Cuzco. Pero ahora quería otra cosa. Intentaba desprenderme de los restos de humanidad. Había visto las ruinas y la inmensidad de la montaña. Quería silencio, o algún modo de silencio, y caminaba por la vía con una sensación de felicidad porque eso —el silencio— era lo que el río me daba.
Cristopher y Anne eran historia. Los había dejado en la estación de Machu Plchu, esperando e] tren que los devolvería a Cuzco con la promesa de volvemos a encontrar algunos días después en el bar de siempre.
—No quiero abandonar este lugar —le dije a Cristopher antes de echarme la bolsa al hombro y largarme a caminar—. Todavía no.
Llegué a Aguas Calientes cuando el día empezaba a declinar. Nunca había visto nada parecido. Recordé esos pueblos jóvenes de las películas del Far West, con una sola calle y las casas en las dos orillas, pero esto era distinto. Aquí lo que debía ser la calle no era una calle sino la vía del tren. La vida se desenvolvía en los andenes. Era como si el hotel, el bar y la oficina de correos, en el afán de ofrecer al visitante sus dudosos servicios, no hubieran encontrado mejor idea que abrir sus puertas en las narices del tren, sobre aquellos andenes de madera.
Trepé los escalones de un salto y empecé a andar sobre los tablones. Todavía escuchaba el canto del río. En la otra punta del andén inclinado hacia delante, había un cartel que decía “Hotel”. Me crucé con un tipo que salía del bar: éramos los dos únicos seres vivientes a la vista y nos dedicamos una leve inclinación de cabeza a modo de saludo. Europeo, me dije, sin ánimos de arriesgar más.
Entré al hotel con alguna desconfianza pero nada más que eso. Algunos meses derivando por Bolivia y Perú con bajísimo presupuesto me había acostumbrado poco menos que a cualquier cosa. Si por un instante, algo se replegaba dentro mío al entrar en la oscuridad de estos lugares, eran sólo tibios resabios culturales. Una cama es una cama, me decía, donde quiera que esté.
Me encontré en una habitación amplia, apenas iluminada por una luz triste que llegaba de dos ventanucos inalcanzables. Las paredes eran de color ocre. Se respiraba humedad, encierro. Sobre el mostrador de la recepción había un diario doblado y un cenicero sucio. Dejé la bolsa en el suelo y esperé. Estaba por irme cuando se abrió una puerta detrás y apareció un hombre gordo, de cara colorada y pelo blanco y largo, seguido del aroma de comida casera que llegó hasta mí como un soplo inesperado de calor doméstico. Mas allá, a través de la puerta entreabierta, alcancé a ver la forma de una mujer sentada.
—Necesito una habitación —le dije al hombre—. Simple. Si es con baño mucho mejor.
—Tenemos precio por noche —me explicó—, pero el costo es otro para estadías más prolongadas. Más barato, se entiende. ¿Cuánto tiempo se queda?
—Una noche. Tal vez dos.
—En ese caso, su habitación es la cinco —dijo—. Subiendo las escaleras, la primera puerta a la derecha. Tiene baño, pero no tiene ducha.
—Necesito una ducha —insistí.
Me miró. Una mirada de estudio.
—Para eso están las aguas —dijo.
Debía andar por los setenta años, el viejo. Posiblemente habla dejado España hacía tantos que ni los recordaba, pero todavía lo delataba el acento. Tenía el aspecto de alguien que había llegado a puerto después de una vida llena de zozobras. Y su puerto era este hotel olvidado en un rincón del Perú. O aquella mujer.
—¿Las aguas? —dije.
—Brotan de la piedra. En el corazón de la montaña.
Quise saber más y me habló de la pileta.
—Siga usted el sendero. La va a encontrar al píe de la montaña, cerca de un arroyo de agua helada que baja de las cumbres. No puede perderse.
Le agradecí la información y subí las escaleras con la llave en la mano. Busqué el número cinco. Cerré la puerta y me tiré de espaldas en la cama. El techo caía en diagonal y desde la cama, acostado, podía tocarlo con sólo estirar el brazo. Hacía frío y había manchas de humedad en las paredes. De pronto me encontré enredado en las imágenes de los últimos días: la lluvia, el camino, la visión desde la cima del Wayna Pijchu. el sol del mediodía encegueciéndonos, inundándolo todo de luz. Pasé mis manos por detrás de la cabeza y cerré los ojos, y en el silencio que empezaba a abrirse traté de escuchar otra vez el rumor del río.
Me dormí, y desperté pensando en Anne. Sabía que Cristopher, ahora que los dejaba solos, buscaría el modo de acortar distancia. Habían sido dos días de marcha por la montaña hasta llegar a Machu Picchu, y me dolían los pies. El cuarto no tenía ventana, apenas una claraboya en el techo. La luz que filtraba se hacía cada vez más tenue, y decidí moverme.
Salí del hotel, aspiré el aire limpio de la tarde. Me detuve frente a la puerta del bar, y a través del vidrio miré hacia el interior. Había un ambiente animado. En frente, al otro lado de la vía, conversaban dos mujeres kollas. Pelo largo, lacio, polleras de colores y sombrero negro. Eran jóvenes, y una de ellas llevaba su hijo atado a la espalda.
Llegué al final del andén, crucé la vía y seguí por una callecita que se abría entre dos hileras de sauces. Encontré el sendero. Todavía quedaba una hora de luz, calculé, aunque hacía tiempo que el valle había quedado en sombras.
La caseta, como me había dicho el español en el hotel, estaba al pie de la montaña, a pocos minutos de marcha. La vegetación amenazaba con devorársela. Era una elemental construcción de madera, tan pequeña que apenas entraba el indio que atendía.
—Vengo a darme un baño —le dije.
—¿Necesita toalla? — preguntó.
Miraba una revista con chicas desnudas, todas rubias. Le dije que no.
—¿A qué hora cierra?— quise saber.
—No se cierra —dijo—. Ahorita yo me voy. Es tarde. Pero usted se queda lo que quiera.
Pagué un dólar y seguí adelante. El mismo sendero, la montaña, la selva húmeda alrededor. Estaba a punto de volver sobre mis pasos para comprobar que la caseta seguía allí y que todo aquello —el indio, la toalla, las chicas desnudas— no había sido producto de alguna alucinación, cuando escuché, otra vez el sonido del agua.
Ahora no era el torrente, sino apenas un murmullo que se deslizaba sobre la piedra: el arroyo. Recordé una jarra de metal que había en casa de mi madre, el ruido que hacía el agua cuando caía al vaso desde cierta distancia.
Una subida más, un último recodo. Después la vegetación se abrió para hacer lugar a la pileta que, en ese marco de roca y selva, parecía la obra más secreta y perfecta del último de los surrealistas.
En la plataforma de cemento que la rodeaba, me descalcé. Me acerqué al borde y metí un pie. La luz del sol estaba en retirada. Llegaban reflejos azulados desde la montaña. Era el tránsito del día a la noche y alrededor, a pesar de ese tránsito, de ese cambio latía la calma. Dejé la ropa a un costado y entré en el agua.
Nadé.
Era una pileta chica, rectangular, y la temperatura del agua ascendía a medida que me acercaba al extremo menos profundo. Allí, apenas por encima del borde de cemento, incrustadas contra la montaña, había dos rocas redondas y pulidas. Tenía razón el viejo. De alguna parte de la piedra brotaba el agua. Fluía pesada y caliente para hundirse entre más agua y después pasar, de a poco, del otro extremo de la pileta a un canal pequeño que la conducía al arroyo que bajaba de la cumbre y de allí, fría ya y veloz, al torrente del río que corría abajo, el Urubamba.
Pronto oscureció. Yo nadaba de espaldas con movimientos mínimos, apenas lo justo para mantenerme a flote. Los pájaros cruzaban el cielo por sobre mi cabeza. Pasaban alto, solitarios, las alas extendidas. Pensé que por fin estaba listo para vivir la vida que alguna vez había imaginado: una vida de vagabundo, sin posesiones ni ataduras, la vida de alguien que ha aflojado sus ligaduras con el mundo y es capaz de aceptarlo todo. Estaba dispuesto para lo que viniera y a dejar que viniera. Y para andar, sin preocuparme por tomar este camino o aquel porque sabía que no existe diferencia, que al final los andaría todos.
Seguí nadando. Arriba aparecían estrellas. Si desde alguna parte me fue reservada una vida de vagabundo la viví toda allí, esa noche, en la pileta. No pensaba en salir del agua, en volver al pueblo. No pensaba en nada. Probablemente había algún animal entre yo y el ser humano más próximo.
Héctor M. Guyot / Vicente López, Buenos Aires